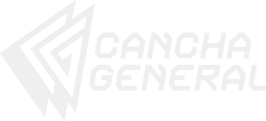“No, no, no y no. Michael Jackson no pudo haber sido un pedófilo. Me niego rotundamente. Buscan un pedazo de su fortuna. Déjenlo en paz, ya murió y ni siquiera se puede defender. Su música, su arte es lo que vale, su legado al mundo. Su canto, su baile. ¿Cómo alguien tan, pero tan increíble y talentoso podría cometer esa clase de crímenes? No, él no lo hizo”.
El rumor que siempre acompañó al llamado «Rey del Pop» una vez más sale a la luz, pero esta vez es diferente. Hace algunos días el canal HBO liberó lo que quizás sea el documental más polémico sobre los presuntos actos de pederastia que habría cometido Jackson a lo largo de su gigantesca carrera. “Leaving Neverland” (Dan Reed, 2019), es un crudo relato de aproximadamente cuatro horas de duración donde dos ex amigos del cantante, Wade Robson y Jimmy Safechuck, nos cuentan explícitamente la manera en que habrían sido seducidos, engañados, controlados y abusados sexualmente por el extinto astro musical cuando ellos ni siquiera superaban los 10 años de edad. Las consecuencias no se hicieron esperar y rápidamente el mundo se dividió en bandos tras la verdad de estas historias, abriendo un debate que ha estado en discusión durante el último tiempo: ¿podemos separar al artista de su obra?
En la era de la posverdad y a raíz de los cientos de denuncias que se han levantado contra gigantes de la industria del entretenimiento, cabe preguntarse si acaso existe un filtro por parte de la opinión pública para condenar acusaciones de este calibre. ¿Depende de la denuncia, de quien denuncia o del denunciado? Al mundo no le costó ni una semana vetar para siempre a gente como Kevin Speacy de su imaginario de consumo, pero de repente la pederastia puede ser más tolerable o quizás, solo más debatible si se trata de Michael Jackson. Y es que entonces, no se trata de la obra, ni de su autor, se trata de poder. Siempre se ha tratado de poder.
Podemos estar durante horas, días y semanas discutiendo sobre la veracidad de las acusaciones contra Michael Jackson. Podrían escribirse más y más libros sobre la psicología del cantante, sobre su historia, su pasado, su personalidad. Pero aquí no somos ni jueces, ni psicólogos y mucho menos verdugos. Lo que sí podemos abordar con mayor claridad es nuestro rol como espectadores, consumidores y bajo la duda, posibles cómplices pasivos. Pues lo que realmente nos afecta a nosotros, los fanáticos, es nuestra abstracta conexión emocional con el artista. Se trata de una unión poderosa que toca una fibra sensible de melancolía construida con bailes, cantos, recuerdos, familia, amigos, risas o llantos y alimentada durante generaciones por la alegría del pop. Michael Jackson es para millones, parte importante de nuestra historia personal y factor clave en las playlist de nuestras vidas. Por eso duele, y por eso muchos lo negamos “hasta que no haya pruebas concretas”.
Pero de repente esa excusa suena familiar. Lo que nos mueve pareciera ser la fe. La maldita y ciega fe. Esa que mantiene duros y precisos a los creyentes más acérrimos de la Iglesia Católica, que defienden y niegan la nube de pecado que mantiene agonizante su estatus de omnipotencia en la sociedad. Esa misma institución que nos ha enseñado que la inocencia es un valor exclusivo de los niños y niñas del mundo, más no de los adultos. Esa misma institución que nos muestra grotescamente, que los círculos de hierro existen, que el encubrimiento sistemático es una práctica habitual en las esferas de poder y que a veces, la falta o sobra de pruebas no necesariamente determina la verdad detrás de un crimen.
Es que sí, resulta bastante convincente que los denunciantes busquen un poco de beneficio con sus desgarradoras historias. “Oye, pero si Robson y Safechuck negaron ante juramento cuando fueron interrogados por la Justicia. Tardaron décadas en decir algo sobre los supuestos abusos y además, están casados y tienen hijos. No parecen precisamente personas con traumas por violación”. ¿Pero resulta ser creíble y hasta normal que una excéntrica superestrella atormentada desde su infancia por su talento, entablara relaciones muy personales con familias de clase media y los invitara a vivir con él en su parafernálica mansión, para luego ser el mejor amigo de los hijos menores de esas familias, llevarlos a sus giras y de paso, como por la buena onda, durmiera con ellos justificándolo como un acto de cariño inocente impulsado por su infinita soledad y terrible historia de vida?
Responder a eso es más que complejo, porque es un ejercicio de verosimilitud, y la verosimilitud no habla de la verdad, si no de lo que nos pueda parecer más veraz y eso está muy abierto a modificaciones según los factores y el ojo crítico con el que se miren los hechos. Por lo tanto, lo que nos parezca más o menos verosímil pareciera no tener relevancia en el debate ético en torno a la figura de Michael Jackson y su obra. Sin embargo, algo que no tiene espacio para dudas es el nivel de su influencia en el mundo. Una influencia que no solo fue cultural y artística, sino que también profundamente económica, pues su fortuna fue durante muchos años un punto clave en la industria del entretenimiento y hasta el fisco de los Estados Unidos reclama hoy una parte de su riqueza. Su influencia además fue social y emocional. ¿Recuerdas esas masas de gente histérica que recibía a Jackson como si del mismísimo mesías se tratara? Pues resulta que la influencia puede ser sinónimo de poder. Su poder lo construyó haciendo lo que mejor sabía hacer, y justamente así, con su música, es como logró establecer su reconocida y pública amistad con menores de edad.
Cuando escuchas la música de Michael Jackson, estás escuchando la herramienta que lo volvió intocable. Su música fue lo que lo “endiosó”. Escuchemos el disco Bad (1987) e intentemos imaginar lo que Wade Robson (o cualquier menor involucrado de la época) sintió en el momento en que frente a miles de personas, bailó al lado de su ídolo. Súmale la invitación a un mundo fantasioso, lleno de Michael Jackson, azúcar y juguetes. Pregúntate si hubieses podido traicionar (denunciar) a tu ídolo después de esa relación y súmale la ignorancia generalizada de los años 80 (cuando ocurrieron muchos de los casos que hoy se investigan). Escuchar a Michael Jackson es, según los denunciantes, escuchar el registro del poder que habría utilizado para violar a menores de edad. ¿No habíamos quedado en cambiar el chip y escuchar con más atención a las víctimas?
Hoy es poco y nada lo que podemos hacer, y “cancelar” a un artista se remite a un simple acto ético (que suena bonito, pero que nunca ha ayudado a nadie). Los tipos de corbata seguirán ganando millones con sus derechos de autor y posiblemente en un par de meses más (como ya hemos visto antes) pasará a ser un tema de conversación más para la sobremesa o para alimentar las intrascendentes peleas de internet. Además, posiblemente nunca sepamos la verdad, por mucho que se abran y reabran las investigaciones.
Entonces, la invitación no es ni siquiera a dejar de escuchar su música (que sí, deberíamos), sino a quitarle no solo a Michael, si no que a cualquier otro mortal, la superioridad moral que baña a los dioses que hemos construído a lo largo de la historia. Con la Iglesia parecía ser más que suficiente, pero nuestro imaginario colectivo está repleto de seres intocables, deshumanizados y blindados dentro del reino de la subjetividad. Somos nosotros, quienes les damos el poder a los poderosos, los únicos responsables de poner en tela de juicio a quienes valientemente se atreven a levantar la voz, luego de años y años de silencio. Somos nosotros los responsables de que existan y sigan existiendo todos esos criminales silenciosos y eso tiene que cambiar, porque la justicia es y debe ser ciega, pero nosotros no.