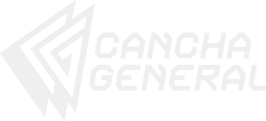Pensemos en Skin Trade, el hit de 1986, y en Simon Le Bon jadeando «fa-fa fa-fa, fa-fa» sobre la batería metálica. Pensemos, también, en la rosa cromática del cerebro humano cuando alguien escucha una canción, y al segundo en Le Bon bailando graciosamente en ella, salpicando pintura en gotas microscópicas por cuatro murallas blancas, con dedos y pies borrachos de luz y tono, forzando en el ejercicio el quiebre simétrico de una pulcritud que en la escena, lo derrama.
Vayamos a los sábados familiares: al desastroso día en que las ferias libres abren y el clan baja por las verduras de la semana. Y viajemos en una camioneta Chevrolet Luv que al mediodía esquiva curvas y calles de una ciudad costera, con cuatro personas incómodas a bordo, molestos por el viaje y la familia al son de una radio que ecualiza Notoriou
Creamos que aquel fue el último sábado de 1999, y que dos meses después, en un living adornado con cajas de mudanza, los mismos incómodos mirarán a Duran Duran en el primer Festival de Viña del Mar del nuevo milenio, en una actuación que se comprimirá en un video de YouTube de 51 minutos, con Cecilia Bolocco y la Concha Acústica todavía vigentes. Imaginemos a Le Bon gritar en el albor de Ordinary World y en los cameos del público: hombres y mujeres que dan lo mismo, ochentosos variados, familias alegres y ex uniformados cuyo único arrebato fue bailar. Fuera del cameo, muchos: una Quinta Vergara repleta que esperó paciente.
La cinta fílmica que Duran Duran proyectó en Chile desde los ochenta hasta hoy puede ser descrita de amarilla e inerme, de tierna y vacía, con el dial completo a disposición y en complicidad de pistas de baile y regímenes que instrumentalizaron la fiesta como anestésico. En estos rincones del mundo, por ver esta película nadie murió ni fue enjuiciado, aunque en la música poco importe. En una década de blanco y negro, fueron la paleta de témperas de un pintor que terminó estudiando ingeniería comercial. Lo suyo fue la transversalidad, la unión y la artesanía. La canción pop de Duran Duran, radiante y lumínica, cruzó la década como una bola disco que colgada del techo sumó polvo por cada radio apagada de la era digital. Y en el cambio de folio cayeron de pie, reversionando el catálogo y ganando plusvalía en cada revival ochentero. A su modo mercantil se adelantaron, y en el almíbar de su propia modernidad se cristalizaron.
En playas y almacenes de la costa, Duran Duran fue una bandada de gaviotas que sobrevoló infinitos desastres familiares, derrotas personales y colectivas, inmunes desde el cielo en su condición de compañeras. Sus canciones, así como los láridos, embellecieron el balneario nuestro cuando hubo sol y fiesta, y en su volar camuflaron los pliegues de la famosa inquina musical, la misma que genera bandos y discriminación estúpida. La talla de banda familiar no me parece del todo tonta y estereotípica. En las arterias de una ciudad que carga con playas y puertos, Durán Duran aglutinó cultos tan convocantes como correctos, pero también fue la cara estética y naif del autoflagelante público que sigue recogiendo el new romantic como una moral de vida.
En días en que nos preguntamos por qué Soda Stereo fue tan grande, por qué 30 años después su leyenda nos estremece tanto, miremos al cielo y a esas gaviotas que también volaron por Buenos Aires; a ellas y al ADN mitocondrial que dio tejido carnoso y una teoría. Callémonos al saludo de la influencia británica en Sudamérica, ante el plumífero albinegro y la rosa cromática. Quizás en las salpicaduras de Le Bon haya respuesta,